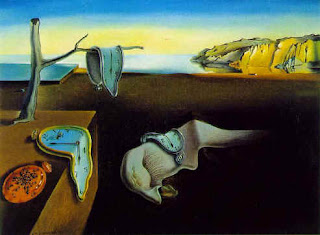La libertad guiando al pueblo, Eugène Delacroix
Como cada tarde al salir del colegio, mi madre y yo fuimos a visitar a mi abuela. Cuando llegamos estaban allí dos cuñadas de mi abuela, mi tía y una vecina. Hacía sólo cinco días que habían enterrado a mi abuelo y en la casa no faltaban visitas que iban a dar el pésame y a arropar a la familia.
Mi madre y su hermana preparaban café y unas pastas mientras comentaban con las demás la noticia del día, de la que hablaba todo el mundo en el pueblo. El criminal atentado contra el presidente del gobierno Carrero Blanco.
-En la tele no hablan de otra cosa, dijo la vecina.
-En mi casa no se ve la televisión –replicó mi abuela con actitud rígida y severa. La actitud de quien sustenta su dignidad en el recto cumplimiento de las normas que rigen la decencia y el comportamiento moral. Según esas normas, cuando moría un familiar muy allegado quedaba terminantemente prohibido oír la radio o ver la televisión durante al menos un mes. Mi madre me dirigió una mirada cómplice y sonriente: yo seguía viendo Los chiripitifláuticos en la tele todas las tardes al volver de casa de mi abuela.
Tras un instante de silencio, mi tía abuela, sin levantar los ojos de la cucharilla con la que daba vueltas a su café con leche, se dirigió a mi madre en un tono socarrón que iba cargado de malicia.
-Veo que no te pones velo, Elisa.
Era costumbre desde tiempos inmemoriales que las mujeres más allegada al difunto vistieran de negro riguroso en señal de luto. Ese luto incluía también un velo para cubrirse la cabeza. Todas las mujeres de la familia se lo pusieron. Todas menos mi madre, que aunque vestía de negro había decidido, contraviniendo esa sagrada costumbre, no ponerse el velo nunca más.
-Sí, esta hija mía está dispuesta a matar a su madre de un disgusto –contestó mi abuela sin darle tiempo a mi madre a hablar–. En este pueblo, aun sin pecar, te levantan los pies del suelo. Y salir a la calle sin el velo, estando su padre recién muerto, es escupirle a Dios en la cara.
Clavando los ojos en mi madre, con un odio y un desprecio que yo nunca había visto en su mirada, concluyó:
-Cuánto no andaremos en bocas de todo el mundo por tu culpa.
Cinco años después murió mi abuela. El día de su entierro todas las mujeres de la familia vestíamos de luto. Pero para entonces ya ninguna se puso el velo.